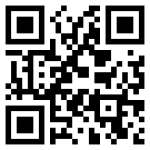No sé mi edad. Nací en el desierto del Sahara, ¡sin papeles!
Nací en un campamento nómada tuareg entre Tombuctú y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de los camellos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio Gestión en la Universidad Montpellier. Estoy soltero. Defiendo a los pastores tuareg. Soy musulmán, sin fanatismo.
– ¡Qué turbante tan hermoso!
– Es una fina tela de algodón. Permite tapar la cara en el desierto cuando se levanta arena, y a la vez seguir viendo y respirando a su través.
– Es de un azul bellísimo.
– A los tuareg nos llamaban los hombres azules por esto: la tela destiñe algo y nuestra piel toma tintes azulados.
– ¿Cómo elaboran ese intenso azul añil?
– Con una planta llamada índigo, mezclada con otros pigmentos naturales. El azul, para los tuareg, es el color del mundo.
– ¿Por qué?
– Es el color dominante: el del cielo, el techo de nuestra casa.
– ¿Quiénes son los tuareg?
– Tuareg significa “abandonados”, porque somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso: “Señores del Desierto”, nos llaman. Nuestra etnia es la amazigh (bereber), y nuestro alfabeto, el tifinagh.
– ¿Cuántos son?
– Unos tres millones, y la mayoría todavía nómadas. Pero la población decrece… “¡Hace falta que un pueblo desaparezca para que sepamos que existía!”, denunciaba una vez un sabio. Yo lucho por preservar este pueblo.
– ¿A qué se dedican?
– Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, vacas y asnos en un reino de infinito y de silencio.
– ¿De verdad tan silencioso es el desierto?
– Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a uno mismo.
– ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto conserva con mayor nitidez?
– Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de mi padre. Ellas nos dan leche y carne, nosotros las llevamos a donde hay agua y hierba. Así hizo mi bisabuelo, y mi abuelo, y mi padre. Y yo. ¡No había otra cosa en el mundo más que eso, y yo era muy feliz en él!
– ¿Sí? No parece muy estimulante.
– Mucho. A los siete años ya te dejan alejarte del campamento, para lo que te enseñan las cosas importantes: a olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por el sol y las estrellas. Y a dejarte llevar por el camello, si te pierdes: te llevará a donde hay agua.
– Saber eso es valioso, sin duda.
– Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas cosas, ¡y cada una tiene enorme valor!
– Entonces este mundo y aquél son muy diferentes, ¿no?
– Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada roce es valioso. ¡Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos! Allí nadie sueña con llegar a ser, ¡porque cada uno ya es!
– ¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a Europa?
– Vi correr a la gente por el aeropuerto. ¡En el desierto sólo se corre si viene una tormenta de arena! Me asusté, claro.
– Sólo iban a buscar las maletas, ja, ja.
– Sí, era eso. También vi carteles de chicas desnudas: ¿por qué esa falta de respeto hacia la mujer? me pregunté. Después, en el hotel Ibis, vi el primer grifo de mi vida. Vi correr el agua y sentí ganas de llorar.
– Qué abundancia, qué derroche, ¿no?
– ¡Todos los días de mi vida habían consistido en buscar agua! Cuando veo las fuentes de adorno aquí y allá, aún sigo sintiendo dentro un dolor tan inmenso…
– ¿Tanto como eso?
– Sí. A principios de los 90 hubo una gran sequía, murieron los animales, caímos enfermos… Yo tendría unos doce años, y mi madre murió… ¡Ella lo era todo para mí! Me contaba historias y me enseñó a contarlas bien. Me enseñó a ser yo mismo.
– ¿Qué pasó con su familia?
– Convencí a mi padre de que me dejase ir a la escuela. Casi cada día yo caminaba quince kilómetros. Hasta que el maestro me dejó una cama para dormir, y una señora me daba de comer al pasar ante su casa… Entendí: mi madre estaba ayudándome.
– ¿De dónde salió esa pasión por la escuela?
– De que un par de años antes había pasado por el campamento el rally París-Dakar, y a una periodista se le cayó un libro de la mochila. Lo recogí y se lo di. Me lo regaló y me habló de aquel libro: El Principito. Y yo me prometí que un día sería capaz de leerlo…
– Y lo logró.
– Sí. Y así fue como logré una beca para estudiar en Francia.
– ¡Un tuareg en la universidad!
– Ah, lo que más añoro aquí es la leche de camella y el fuego de leña. Y caminar descalzo sobre la arena cálida. Y las estrellas; allí las miramos cada noche, y cada estrella es distinta de otra, como es distinta cada cabra. Aquí, por la noche, miráis la tele.
– Sí. ¿Qué es lo que peor le parece de aquí?
– Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis. ¡En Francia se pasan la vida quejándose! Os encadenáis de por vida a un banco, y hay ansia de poseer, frenesí, prisa. En el desierto no hay atascos, ¿y sabe por qué? ¡Porque allí nadie quiere adelantar a nadie!
– Reláteme un momento de felicidad intensa en su lejano desierto.
– Es cada día, dos horas antes de la puesta del sol: baja el calor, y el frío no ha llegado, y hombres y animales regresan lentamente al campamento y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde…
– Fascinante, desde luego.
– Es un momento mágico. Entramos todos en la tienda y hervimos té. Sentados, en silencio, escuchamos el hervor. La calma nos invade a todos, los latidos del corazón se acompasan al pot-pot del hervor.
– ¡Qué paz!
– Aquí tenéis reloj, allí tenemos tiempo.